CÁRCELES III
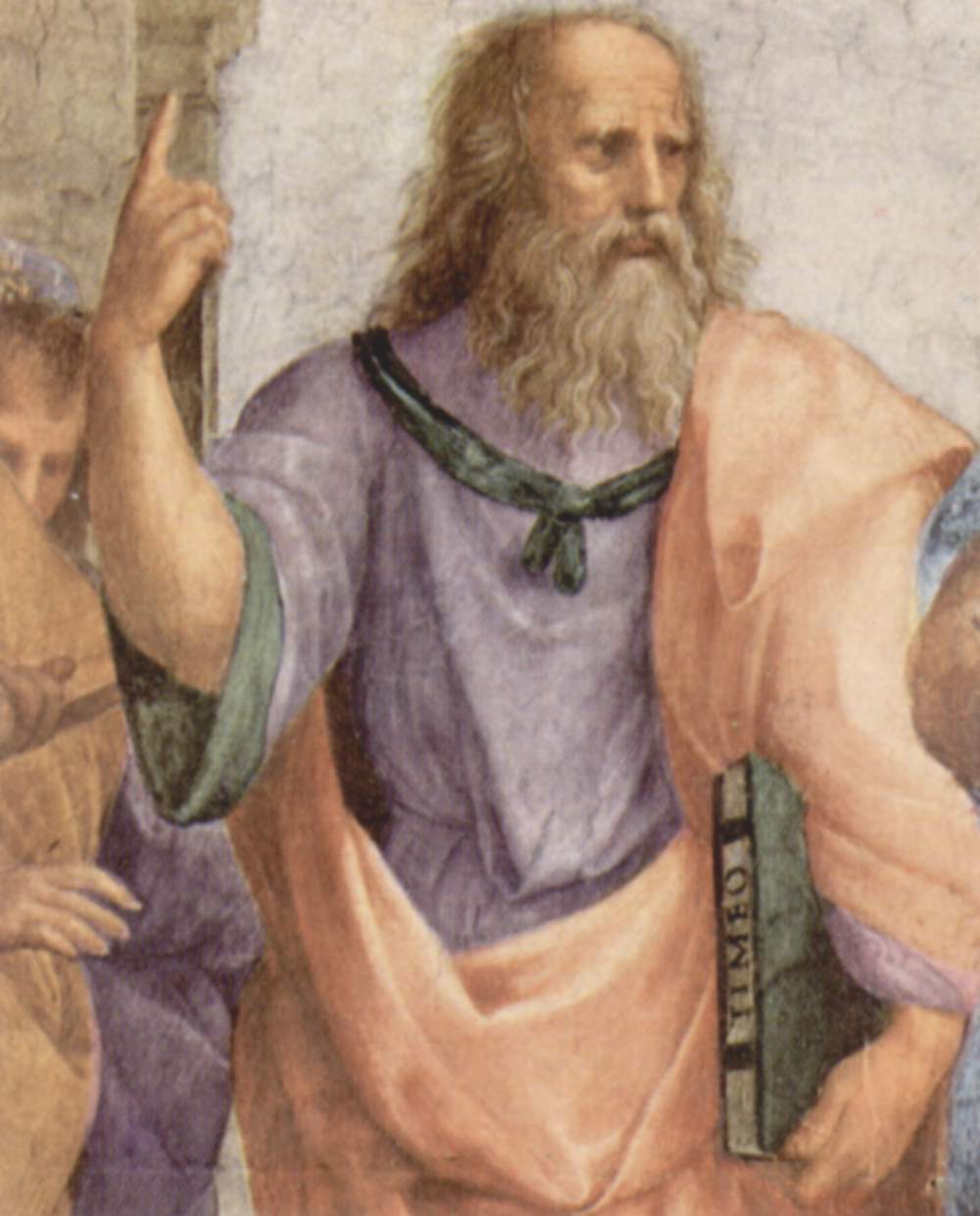 Esta
idea no necesitó abono en el terreno fértil del cristianismo, floreció
inmediatamente en sus campos y en el Medioevo fue un tópico común el desprecio
del cuerpo. Durante el Renacimiento europeo recobró nuevo vigor la filosofía
platónica, de ella y de su sistema de pensamiento proviene este poema cuyo
sujeto poético anhela el conocimiento absoluto que se logra desprendiéndose de
nuestra materialidad.
Esta
idea no necesitó abono en el terreno fértil del cristianismo, floreció
inmediatamente en sus campos y en el Medioevo fue un tópico común el desprecio
del cuerpo. Durante el Renacimiento europeo recobró nuevo vigor la filosofía
platónica, de ella y de su sistema de pensamiento proviene este poema cuyo
sujeto poético anhela el conocimiento absoluto que se logra desprendiéndose de
nuestra materialidad.
Muchos
textos literarios medievales dan cuenta de la fecundidad de esta idea en el
imaginario social. Así tenemos escritos como “La disputa entre el alma y el
cuerpo” del siglo XII, en el que un cadáver en descomposición intercambia
reproches con el alma, ya que esta lo culpa de su destino infernal. “Cárcel de
amor” es el título de una de las novelas sentimentales más leídas durante los
siglos XVI y XVII. En ella la alegoría es un elemento central de la narración
como podemos leer en el comienzo de la obra: “…yo soy principal oficial en
la Casa de Amor. Llámanme por nombre Deseo. Con la fortaleza de este escudo
defiendo las esperanzas, y con la hermosura de esta imagen causo las aficiones
y con ellas quemo las vidas, como puedes ver en este preso que llevo a la
Cárcel de Amor, donde con solo morir se espera librar”. No todo es
alegoría, también hay cárcel en sentido lato, ya que la amada Laureola está en
prisión y a punto de morir cuando Leriano y sus partidarios asaltan la fortaleza
y la liberan.
“Estrecha
roca” le llama Garcilaso al cuerpo; y Quevedo vuelve una y otra vez sobre esta
idea del cuerpo como claustro, en uno de sus sonetos dice: “Lo que el humano
afecto siente y llora,/ goza el entendimiento, amartelado/ del espíritu eterno,
encarcelado/ en el claustro mortal que le atesora”.
La cárcel ha sido y es
tema de la literatura porque es parte de la vida de los hombres; quedan muchas
maneras de considerarla, pero ya está bien, no más barrotes concretos ni
simbólicos.

Comentarios
Publicar un comentario
Comentá acá.