CAMINANDO III
En esto de andar “corriendo mundo” como quería el pícaro del "Guzmán de Alfarache", mochila al hombro y unos cuantos años menos y unas cuantas fuerzas más, recuerdo mi encuentro con Ramón, allá en el noroeste argentino, entre cactus, piedras y polvo. Sabido es mi preferencia por las aldeas, los pueblitos que aparentemente duermen mientras pasa la vertiginosidad del siglo por sus costados. Caminaba por una pequeña senda de montaña que me dejaría, luego de cruzar un cerro y vadear un pequeño arroyo en el pueblo siguiente. En una encrucijada de caminos, me senté a esperar que los dioses se apiadaran de mis pies y del calor y alguien me llevara.
Estaba leyendo a la sombra de un cactus gigante, “Sota de bastos, caballo de espadas”, esa estupenda novela de Tizón que se desarrolla por estos lares, cuando divisé en lontananza una especie de torbellino de arena que se acercaba. Me incorporé e hice la seña característica; pero a medida que se aproximaba el auto mi cara se iba transformando y creo que la mandíbula comenzó a tocarme el pecho. Lo peor es que paró, y con el polvo quedamos envueltos en una especie de nube infernal lo que le daba al auto fúnebre un aspecto aun más lóbrego. Negro, gigante, tenía una pequeña cabina y el resto de la caja estaba presidida por cuatro pilares sobre los que se asentaba un techo con una gran cruz encima, debajo de esa especie de paraninfo iba el muerto.
“Subí, chango”, me dijo Ramón, sin siquiera preguntarme a dónde iba. Dudé mientras miraba su cara afable, de nariz puntuda, un pequeño bigotito y el pelo engominado hacia atrás. “Cadillac 49, chango, una joya” me dijo en el viaje y yo recordé algún libro de Stephen King, creo que se llama “Christine”, de un auto maldito que domina y mata a las personas. Superada la sorpresa inicial traté de relajarme y conversar con Ramón, ahí me enteré que había ido a “hacer un pedido para el negocio” a un pueblo cercano y “unos encargues de un puesto cerca de la ruta”. No sabía si el pedido era llevar algún finado a algún sitio, y si el encargue era entregar o recoger algún cajón vacío u ocupado. Cuando llegamos a su casa, la fachada me desconcertó, ya que era un gran almacén de ramos generales con bar incluido. De casa de sepelios, nada. Bajamos y me pidió que le ayudara a descargar. Confieso que todo lo relacionado al negocio funebrero a mí siempre me ha provocado espanto; pero debía agradecer de alguna manera y cerré los ojos y fui. Recién me di cuenta que había atado una pequeña lona entre los cuatro pilares formando un corralito. Cuando la desató, cerré los ojos y escuché balar un animal, sí, ahí adentro, había cajas de fideos, bolsas de harina, cajones con zapallos, bebidas, y hasta un pequeño chivato; por suerte ni féretro ni muerto.
No pude rechazar su hospitalidad y me quedé algunas semanas. Ayudaba en el almacén, cargaba bolsas, despachaba ginebra, hesperidina y hasta ferroquina, una bebida ya desaparecida que Ramón atesoraba. En el galpón cercano a la casa se apilaba gran parte de la mercadería, incluyendo alrededor de quince ataúdes de todos los tamaños y precios. De noche evité siempre ir a ese lugar. Desde un primer momento me llamó la atención un cajón ancho apoyado sobre dos caballetes enanos y varias sillas a su alrededor, algo sucedía allí, pensé en algún rito de ultratumba con innumerables variantes aportadas por algunas películas que recordaba. Eso y el sótano (al que nunca había entrado) que estaba justo debajo del almacén eran dos cosas que me intrigaban. Pronto iba a develar la intriga.

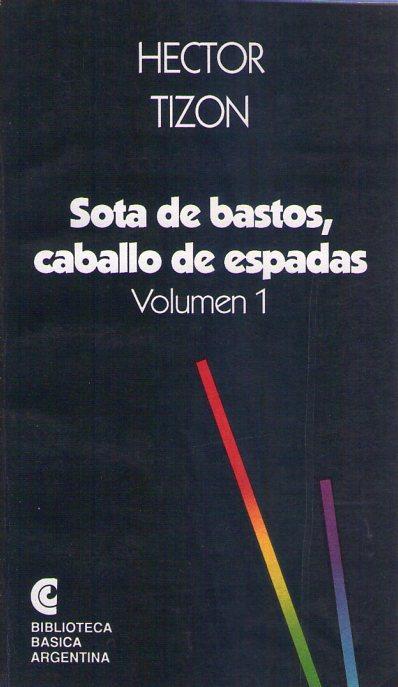

Increíble la forma en que de pronto hiciste que entrará a tu relato y caminara con vos...recreando mis propios recuerdos...gracias Palinsesto!
ResponderBorrarMuchísimas gracias!
Borrar